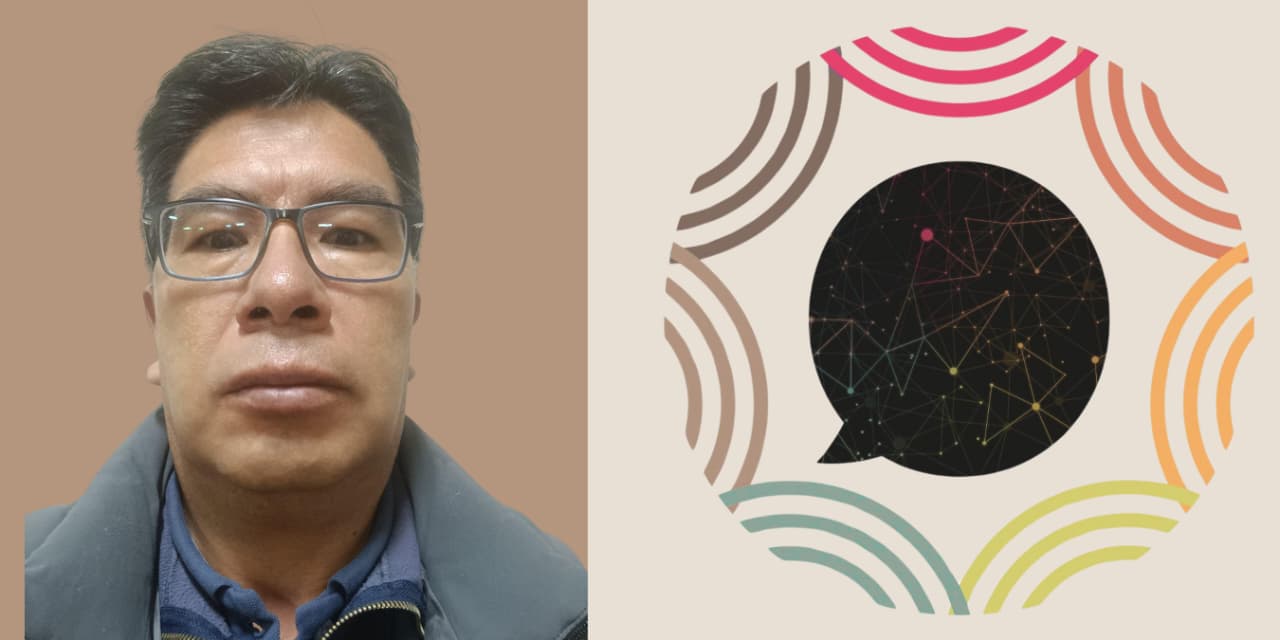Fredy Villagomez Guzmán
En mes pasado se dieron a conocer las estadísticas finales del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), realizado el 2024. Después de una larga espera, se cuenta con información detallada sobre las características demografías y socioeconómicas de la población del país. Estos datos resultan valiosos para comprender mejor las condiciones de la población en distintos ámbitos y, especialmente, para diseñar e implementar políticas públicas y proyectos desde las instituciones públicas y privadas, que contribuyan a superar debilidades y reforzar los avances logrados. Este evento estadístico se desarrolló en un ambiente de polarización política, la realización del mismo fue resultado de presiones políticas. Dos temas relacionados con este evento concentraron la atención de las autoridades políticas, organizaciones sociales y de la opinión pública: La distribución de la población por departamento y la autoidentificación indígena.
La autoidentificación indígena que pretende comprender las necesidades específicas de la población indígena y, a partir de ello, impulsar políticas concretas para este sector, fue tema de debate y controversia meses previos a la realización de este evento estadístico del 2024. Esta categoría étnica que busca describir la situación de un sector de la población no debería generar disputa y querella, pero adquirió matices políticos e, incluso, tonos despectivos. Unos, los que se consideran “ninguneados” y excluidos por los censos anteriores, denostaron la categoría de autoidentificación, porque los resultados legitimaban y justificaban políticamente un sistema de gobierno con el cual no comulgan. Otros, en base a los resultados anteriores, anticiparon caída drástica de la autopercepción debido a la migración, la urbanización, la movilidad social, cambio generacional y otros factores. Y, unos pocos, los que la defendían, argumentaban la necesidad de comprender las condiciones de los pueblos indígenas y, en base a ello, impulsar de los derechos postergados de los mismos. El dato oficial de autoidentificación étnica finalmente publicado por el INE no fue motivo de polémica por parte de los detractores a este proceso, ya que el gobierno el MAS que supuestamente provechaba políticamente, está de salida.
La autoidentificación étnica y la pertenencia a un pueblo indígena son derechos reconocidos por las normas nacionales e internacionales, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que en el artículo 33.1 menciona que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven”. Estos derechos también fueron ratificados en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de 2009. La autoidentificación étnica también ha sido incorporada en los censos de otros países de Latinoamérica con fines comparativos y por recomendación de organismos internacionales.
Después de más de un año, junto con los resultados finales del CNPV, también se informó que el 39% de la población se autoidentifica como indígena, por su puesto, en menor porcentaje a lo reportado el 2001 y el 2012, de 62 y 42% respectivamente. Si vemos globalmente, en los últimos 20 años, la autoidentificación indígena bajó en más de 20%. Sin embargo, la diminución en el último periodo censal –en un lapso de 12 años– es tan solamente de 3%, todos lo contario a lo que sucedió en el primer periodo intercensal. Estos cambios en la autopercepción étnica de la población indígena probablemente se deban a movimientos migratorios, cambios socioeconómicos y, principalmente, a factores políticos, como veremos más adelante. También es relevante que el 65% de los municipios/AIOC (227 de 344) la autoidentificación indígena supera el 50%, en muchos casos sobrepasa el 90%. El hecho de que 4 de cada 10 personas se autoidentifiquen como indígenas no es menor, en un contexto transformaciones territoriales, económicos, sociales y político que vivió el país en los últimos años.
Si comparamos el comportamiento de la población urbana y rural con la autoidentificación étnica, se aprecia cierta correlación entre la población rural y autopercepción, al menos en los dos últimos censos, la población rural descendió en dos puntos y autoidentificación tres puntos. La auto adscripción indígena del 62% en 2001, ocurrió quizá en un momento de irrupción y de mayor autonomía del movimiento indígena, pero cuando este fue relegado como sujeto político en el gobierno del MAS, la autopercepción también descendió, particularmente en tierras bajas.
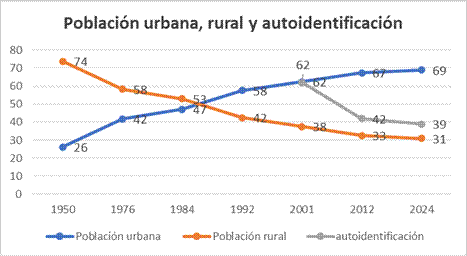
Fuente: INE, 2025
La autoidentificación indígena, al igual que las identidades sociales, étnicas, de clase, género y otros, no son inmutables, cambian en el tiempo. Tampoco es homogénea ni lineal, y refleja las particularidades geográficas, sociales, económicas y políticas del país. La autoidentificación indígena a nivel departamental, como se observa en el cuadro siguiente, es diversa, heterogénea y plural, varía de un lugar a otro y en cada momento censal. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, se aprecian ciertas regularidades. En tierras altas, a pesar de la tendencia hacia la baja de la población rural, la autoidentificación sigue siendo alta por encima del 40%. En cambio, en tierras bajas, el 2012 descendió de manera abrupta, la tendencia a la baja se mantuvo en los dos últimos censos. En términos generales, en tierras altas la autoidentificación manifiesta cierta continuidad en los periodos censales 2001, 2012 y 2024, con 65, 54 y 51% respectivamente. En las tierras bajas, la autoidentificación en los mismos periodos censales fue de 58, 23 y 21%, respectivamente, disminuyó a más de la mitad.
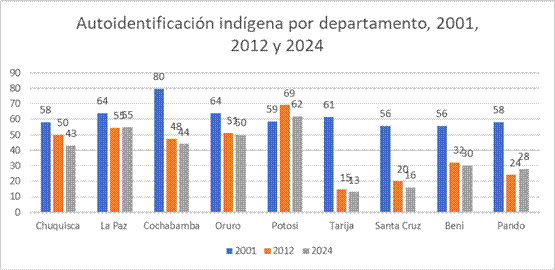
Fuente: INE, 2025
Llama la atención el descenso brusco de la adscripción indígena en tierras bajas en 2012 y leve descenso el 2024, quizá está expresando descontento hacia un régimen de gobierno “indígena” que no lo consideró como actor relevante, sino más bien implementó políticas públicas que, en vez de mejorar sus condiciones de vida, los desplazó de sus territorios, vulneró sus derechos y destruyó sus medios de subsistencia. Quizá también esté expresando rechazo al “asedio colla” a sus territorios, denominados interculturales. Posiblemente, en parte, –traigo a colación el tema electoral– estos hechos expliquen la preferencia electoral por sectores conservadores en las circunscripciones especiales indígenas de tierras bajas, en las pasadas elecciones del 17 de agosto.
Los pueblos indígenas además de expresar su autoidentificación étnica genérica reafirmaron también sus identidades locales y territoriales. En una primera instancia “Se autoidentifica[ron] con alguna nación pueblo indígena originario campesino…” e, inmediatamente después, especificaron su identidad particular a la que pertenecen. En Tierras altas, no se adscribieron de forma automática a la categoría genérica y abstracta aymara o quechua –en tanto idiomas oficiales— no representan una identidad étnica concreta y menos un territorio específico. La no adscripción de un parte de la población indígena a las “identidades étnicas genéricas”, cuestiona las pretensiones homogeneizadoras y de clasificación arbitraria que por naturaleza pretende el Estado, aunque este se considere Plurinacional, al menos alegóricamente.
Los pueblos indígenas que decidieron adscribirse a sus propias identidades territoriales y no con la cualidad quechua son: los Yamparas (Chuquisaca), Qhara Qharas (Chuquisaca y Potosí), los Chichas (Potosi), los Raqaypampas (Cochabamba) y los kallawayas (La Paz); tampoco los Jach’a Karangas (Oruro) se identificaron como aymaras. Este proceso fue iniciado por los Yamparas y Qhara Qhara de Chuquisaca en el censo de 2012, a partir de este reconocimiento como pueblo indígena en las estadísticas reclamaron el derecho a representación política directa en la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, el mismo fue respaldado por sentencias constitucionales e incorporado a la Estatuto Departamental, pero este fue rechazado en el referendo el 2015.
Los pueblos indígenas se resisten a ser clasificados y homogenizados en parámetros genéricos definidos desde el Estado, a través de censos, en cambio, usufrutuan estos instrumentos estatales para visibilizar y reafirmar sus identidades particulares, que responden a formas distintas de concebir el territorio, el autogobierno, la cultura, la nación y el Estado.
Sin duda, el censo, en este caso el de autoidentificación indígena, proporciona bastante información sobre situación de la población indígena y sus particularidades, en términos demográficos y socioeconómicos. Además, esta variable es posible combinar con otras, como el rural y urbano, idioma, ocupación, educación, edad, etc., para profundizar el conocimiento de este sector. A partir de esta información desarrollar políticas públicas y proyectos concretos en favor de los territorios, el autogobierno y los modos de vida en los territorios indígenas, no con el fin de aislarlas, ni mucho menos retornar al pasado, sino para que a partir de sus diferencias y particularidades sean parte del Estado plurinacional.
–0–
Fredy Villagomez Guzmán, sociólogo e investigador
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.