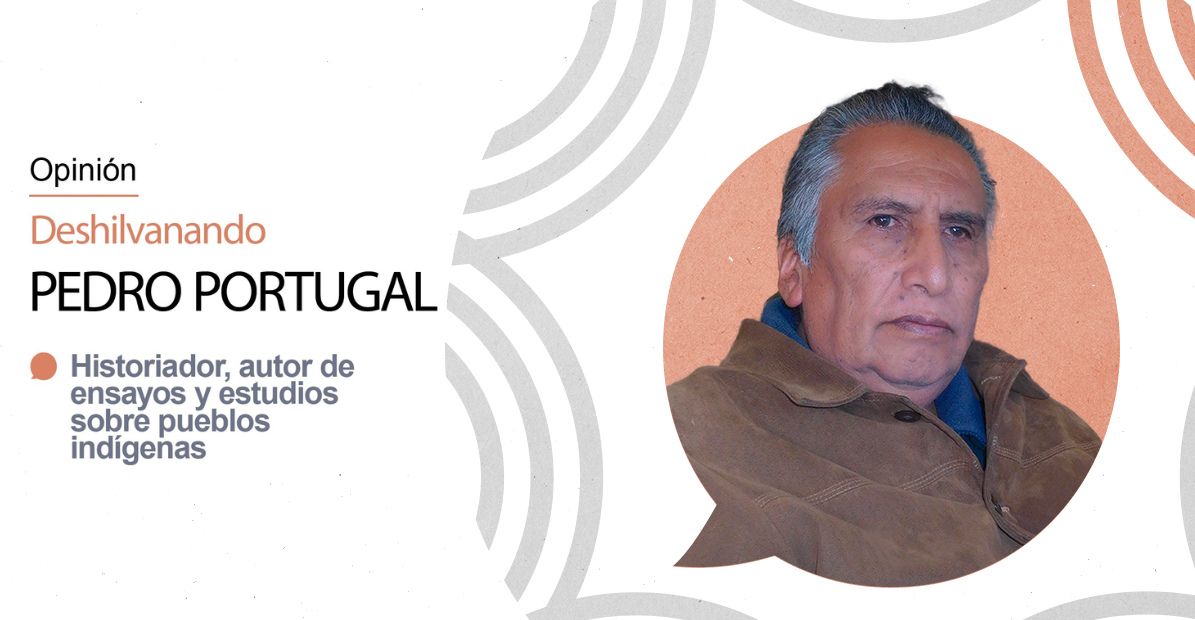En Bolivia, el tema del racismo es particularmente importante, dado que este país se ha constituido históricamente sobre esa base. El primer Censo de Población y Vivienda de 1835 clasificaba a la población del nuevo Estado en razas: blanca, mestiza, india y negra. El indio o indígena era, en ese entonces, considerado la causa del retraso nacional. El documento oficial de dicho censo señalaba:
“…si ha habido una causa retardataria en nuestra civilización, se la debe a la raza indígena, esencialmente refractaria a toda innovación y a todo progreso, puesto que ha rehusado y rehúsa tenazmente aceptar otras costumbres que no sean transmitidas por tradición desde sus remotos ascendientes.”
Indios y mestizos eran vistos como el lastre que la “raza civilizadora” debía resolver para lograr el desarrollo de Bolivia, certeza sustentada en el positivismo, que en el país tuvo notables exponentes, como Alcides Arguedas, René Moreno y Nicómedes Antelo. Este último escribiría: “¿Se extinguirá el pobre indio al empuje de nuestra raza, como se extinguió el dodo, el dinornis o el ornitorrinco?”
Era la época en que los antropólogos medían cráneos y dimensiones corporales para fundamentar la noción de raza. El racismo, en consecuencia, pretendía tener razón científica: lo “mejor” debía imponerse y reemplazar –o eliminar– lo menos adaptado. Las cualidades morales y la capacidad intelectual eran, supuestamente, discernibles a través del aspecto físico, de la raza.
Con el paso del tiempo, allí donde el racismo se cimentó –Europa–, se volvió embarazosa y vergonzante. Mucho tuvo que ver en ello la atrocidad del nazismo y del holocausto. “Raza” y “racismo” pasaron a ser conceptos incómodos. Como era imposible eliminarlos del vocabulario académico y social, se intentó suavizarlos: “etnia” fue el concepto que progresivamente sustituyó al de raza. El racismo se define ahora como la pretendida superioridad de un grupo étnico sobre otros, con las consecuentes manifestaciones de discriminación y persecución social que ello implica.
Esta pudicia tiene efectos contraproducentes: elimina todo vestigio de diferencias biológicas en favor de alteridades puramente culturales, lo que –irónicamente– permite mantener el dominio racializado. Cuando un criollo, por ejemplo, discrimina a otro compatriota por ser “indio”, lo hace porque su apariencia externa lo delata como diferente, independientemente de que ambos hablen la misma lengua y compartan los mismos valores y costumbres.
De esta manera, se reproduce un esquema de dominio colonial en lugar de subvertirlo. Tuvimos ocasión de constatarlo recientemente en un caso que generó escándalo político: la divulgación de tuits, supuestamente escritos hace quince años por un candidato, en los que habría llamado a “matar a los collas”. Esos mensajes fueron inmediatamente denunciados como racistas.
¿Qué es un colla? Una búsqueda somera en fuentes de información muestra que colla “se refiere principalmente a un pueblo indígena de los Andes o al gentilicio de los habitantes del occidente de Bolivia”. Es, pues, tanto la denominación de un pueblo indígena –y por extensión de todos los indígenas del occidente boliviano– como la de cualquier habitante de esa región, sea indígena o criollo alto peruano.
Se trató, en todo caso, de un ataque agresivo en redes sociales (y toda incitación a matar, así sea licencia poética, debe ser condenada). Sin embargo, no queda claro a quién estaba dirigido exactamente: su sentido puede ser racial, étnico, sociológico, geográfico o político, o incluso una mezcla de todos. Podríamos resolver esa duda estudiando el contexto político y social en que fue emitido, aunque ese no es el propósito de este artículo.
Lo que sí nos interesa destacar es el uso político que se hizo de ese tuit. Un sector aún hegemónico –el alto peruano de Occidente– intentó movilizar a otro sector subordinado en esa misma región –el indígena y mestizo– para atacar a su contrincante político y regional, reavivando el fantasma del racismo.
Y es que, para mantener su dominio, esa parte de la población del occidente del país ha adoptado la política de lo “políticamente correcto”. La corrección política consiste en evitar términos o conceptos que puedan interpretarse como excluyentes u ofensivos hacia determinados grupos. Por ello, está bien visto declararse “antirracista” y condenar cualquier palabra que evoque ese mal, mientras que en las relaciones sociales cotidianas la discriminación racializada sigue siendo práctica común y normalizada.
En un contexto de emancipación política, en el que desde hace tiempo están comprometidos los pueblos indígenas de Bolivia, la corrección política no tiene el mismo significado ni el mismo valor. En un proceso emancipador, no todo debe respetarse cuando no todo es respetable, pues se trata precisamente de destruir estructuras y esquemas injustos, donde importa menos la palabrería y más el empoderamiento real y concreto.
–0–
Pedro Portugal Mollinedo es historiador, autor de ensayos y estudios sobre los pueblos indígenas, además de columnista en varios medios impresos y digitales.
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.